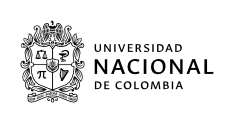Información general del curso 2021-2S
Cátedra josé Celestino Mutis
Objetivos de aprendizaje
Programa
Sesiones
Equipo organizador
Información de la Cátedra JCM
Moodle
Radio UNAL
Canal de YouTube

2021-2S
Cátedra de sede José Celestino Mutis
Retos
y oportunidades de la producción
en el campo colombiano
Fecha de inicio: Martes 5 de octubre de 2021
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sede anfitriona y docentes coordinadores:
Bogotá - Miguel Ángel Landinez Parra, Fausto Camilo Moreno
Vásquez.
Para la versión 2021-2 de las Cátedras de Sede Bogotá, se
ofrecen cupos para 4 sedes de la Universidad:
Sedes participantes:
Bogotá
Palmira
Medellín
Manizales
Código SIA: Asignatura de libre elección
Bogotá: 2029066-Grupo 1
Medellín: 2029066-Grupo 2
Palmira: 2029066-Grupo 3
Manizales: 2029066-Grupo 4
Créditos: 3
Información general del curso
La cátedra consolida la formación con capacidad crítica y conciencia social para responder a los retos de los problemas locales, regionales y nacionales al proponer la construcción colectiva y transdisciplinaria del conocimiento; incorporar como reto la creatividad y orientar la construcción de una ruralidad sostenible. Se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible al buscar como lo señala la FAO “... una ruralidad próspera e incluyente, con unos sistemas agroalimentarios sostenibles, productivos y resilientes en sus diferentes eslabones...”. Pretende visibilizar el presente y el futuro de la ruralidad de la producción agraria en Colombia para motivar la participación de los estudiantes al determinar e identificar la importancia, los retos y las oportunidades del sector agrario y de los programas curriculares asociados.
Presentación
El Consejo de Sede, en su sesión del día 19 de octubre de 2007, consideró conveniente crear la cátedra “José Celestino Mutis” llamada así en conmemoración del bicentenario del fallecimiento del pionero de las ciencias modernas en nuestro país, gestor de la expedición científica más importante del periodo colonial y formador de la generación protagonista del proceso de independencia de la Nueva Granada.
Objetivos
La cátedra José Celestino Mutis tiene como objetivo principal:
- Crear un espacio para la reflexión y la discusión sobre la Ciencia y la tecnología como factores fundamentales en el desarrollo del país
Para garantizar su excelencia cada semestre, el Consejo de la Sede de Bogotá estudia y selecciona entre los cursos postulados por las distintas facultades, el que representará a la Universidad en la Cátedra José Celestino Mutis
Acuerdo 0017 de 2007 del Consejo de Sede
Ir a: Biografía de José Celestino Mutis
2021-2S
Retos y oportunidades de la producción en el campo colombiano
Objetivo del curso
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje durante el curso a desarrollar se encaminan a que los estudiantes logren:
- Determinar la importancia del sector agrario en Colombia, permitiendo reconocer su trascendencia en los contextos social, cultural, político, económico y ambiental.
- Identificar problemáticas y retos, actuales y futuros, de la producción rural en Colombia, como un referente para encontrar mecanismos de acción en el encadenamiento productivo de la Colombia agraria
- Reconocer la importancia estratégica de las carreras del sector agrario en Colombia a través de la docencia, la extensión y la investigación, y los aportes que desde la Universidad Nacional generan soluciones para los diferentes actores de los eslabones de las cadenas productivas y de valor que lo constituyen.
Metodología y evaluación
Las sesiones serán transmitidas en vivo a través de la plataforma virtual Youtube en el horario de 5 a 8 p.m., para ello los estudiantes deberán conectarse al canal de: Catedra de Sede Jose Celestino Mutis mediante el enlace web: https://www.youtube.com/results?search_query=catedra+jose+celestino+mutis con el fin de tomar la asignatura de manera sincrónica. Una vez terminadas las sesiones, éstas quedarán en el canal para ser consultadas cuando sea requerido por el estudiante. Cada semana se contará con docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia y otras facultades, expertos en las diferentes temáticas, productores, investigadores y otros actores del sector para brindar aportes a nivel científico, investigativo, práctico, entre otros; a los asistentes. Cada intervención contará con una duración de 30 minutos aproximadamente, en la sesión se contará con un receso de 10 minutos. Para cada sesión se habilitará un formulario en el cual, los asistentes podrán consignar sus preguntas referentes a los tópicos tratados en cada sesión; así como un formulario de asistencia el cual debe ser diligenciado obligatoriamente por el estudiante mediante el acceso con su correo institucional, si no es diligenciado se asumirá su ausencia en la sesión, la materia se pierde con un 20% de fallas.-
Foros vía Moodle (20%): Los estudiantes consignarán su
participación vía moodle, resolviendo a una pregunta previamente
establecida y respondiendo a la participación de un compañero,
considerando como fuentes los recursos bibliográficos sugeridos
y otros que sean del interés de los estudiantes.
- El primer foro se habilitará el miércoles 27 de octubre de 2022 hasta el jueves 18 de noviembre de 2021
- El segundo foro se habilitará el miércoles 12 de enero de 2022 hasta el jueves 3 de enero de 2022.
-
Entregables póster o videoclip por grupos de estudiantes
intersedes (20%):
Los estudiantes presentarán un avance que puede ser un póster o
un videoclip, el cual será insumo para la elaboración del
proyecto final del curso. Comprende las problemáticas planteadas
llevándolas a un contexto espacio-específico, empleando como
fuentes los recursos bibliográficos sugeridos y otros que sean
del interés de los estudiantes.
- El entregable tendrá como fecha máxima de entrega el 07 de diciembre de 2021.
-
Quices a través de plataforma virtual moodle (20%):
Durante el periodo académico se realizarán 2 quices (cada uno
del 10%) y pretenden desarrollar un pensamiento crítico y
reflexivo en relación con las sesiones realizadas previamente.
- El primer quiz se habilitará desde el viernes 19 de noviembre de 2021 hasta el lunes 29 de noviembre de 2021, tratará los temas de las sesiones 1 a la 7.
- El segundo quiz se habilitará desde el viernes 28 de enero de 2022 hasta el lunes 7 de febrero de 2022, tratará los temas de las sesiones 8 a la 14
-
Proyecto final entregado por grupos de estudiantes intersedes
(40%):
El proyecto final recopila el avance realizado por el grupo de
estudiantes en el entregable (póster o videoclip). Comprende el
desarrollo del tema asignado, articulando la problemática que lo
compone, empleando como fuentes los recursos bibliográficos
sugeridos y otros que sean del interés de los estudiantes.
- Fecha máxima de entrega: 25 de enero de 2021 hasta las 12:00 p.m. (medio día).

Sesión 1 - Reflexiones sobre la ruralidad en Colombia – Álvaro Wills - Octubre 5 de 2021

Antecedentes: Hace aproximadamente seis años se llevó a
cabo una cátedra llamada Alimentación y Nutrición - Mitos y
realidades, en la que se abordaron temas relacionados con los
mitos, saberes y evidencia científica, la normatividad vigente
y sus fundamentos para la producción de alimentos sanos,
seguros e inocuos, los alimentos orgánicos, ecológicos o
limpios, el uso de hormonas y contaminantes ambientales y sus
efectos sobre la nutrición humana, las nuevas fuentes de
proteína mediante el uso de insectos, las dinámicas de
contaminantes terrestres y acuáticas en la producción de
alimentos, los patrones alimenticios, los desórdenes
alimenticios en humanos: bulimia, anorexia, y otros temas
importantes en la alimentación y nutrición.
Se espera que para el año 2050 el crecimiento de la población
mundial incremente en proporciones significativas y es
necesario buscar formas adecuadas de alimentar a la creciente
población. De este modo, aumenta la demanda de proteína a
nivel mundial; se plantea que el mayor incremento de consumo
estaría en la carne de cerdo, aves, pequeños rumiantes y en el
huevo. En los últimos años, se han venido presentando
importantes transformaciones relacionados con el cambio
alimentario. Estos cambios se basan principalmente en la
distribución climática, de tierras, los hábitos alimenticios y
sociales al momento de consumir los alimentos, la
disponibilidad de agua limpia en abundancia y la variedad de
peces, el incremento de la participación de la mujer en el
mercado laboral, la disminución en el número de hijos en la
población, los cambios políticos y territoriales (Mayor
enfoque en subsidios), la distribución del dinero en las
familias (se invierte más en bienes y servicios y no en
alimento), los cambios constantes en los precios de alimento y
al mayor consumo de alimentos industrializados.
Es importante considerar que hoy en día, dentro del marco
estratégico de la FAO 2022- 2030, se priorizan tres de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el primero (fin de
la pobreza), el segundo (hambre cero) y el décimo (reducción
de las desigualdades), de la mano de los 5 principios básicos
integrados en los ODS: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz,
Alianzas. Los sistemas agropecuarios ineficientes e
insostenibles se asocian a degradación ambiental y del suelo,
la pérdida de biodiversidad y el aumento de la especialización
de los cultivos; se requiere la cooperación de todos los
sectores de la sociedad, con las partes interesadas
pertinentes, incluidas organizaciones regionales y
subregionales, no gubernamentales y de la sociedad civil,
sector privado, instituciones de investigación y el mundo
académico y parlamentarios. Para transformar el mundo a través
de la alimentación y agricultura es necesario volver a situar
el hambre en una tendencia a la baja, transformar los sistemas
agro alimentario, comprometerse con la transformación rural y
buscar la manera de reducir las desigualdades sin dejar a
nadie atrás. Para el año 2021, se han planteado cinco líneas
de acción de la Cumbre de Sistemas Alimentarios: 1. Asegurar
el acceso a alimentos inocuos y nutritivos. 2. Pasar a hábitos
de consumo sostenibles. 3. Impulsar la producción positiva
para la naturaleza. 4. Promover medios de vida equitativos. 5.
Aumentar la resiliencia a vulnerabilidades, las perturbaciones
y las crisis.
Hay algunos factores determinantes de los sistemas
agroalimentarios y tendencias conexas que están divididos en
factores sistémicos (generales), factores que inciden
directamente en el acceso a los alimentos y en los medios de
vida, y factores que inciden directamente en los procesos de
producción y distribución de alimentos y productos agrícolas.
Para finalizar, se plantea que actualmente la FAO tiene tres
metas principales: 1) La erradicación del hambre, de la
inseguridad alimentaria y la malnutrición. 2) La eliminación
de la pobreza e impulso del progreso económico y social. 3) La
ordenación y utilización sostenibles de los recursos
naturales.
Sesión 2 - De la seguridad alimenticia y nutricional a la soberanía alimentaria: Un reto para la producción agraria del país - Elizabeth Valoyes y Germán Pachón - Octubre 12 de 2021

En pro del desarrollo y bienestar humano, resulta
imperativo el desenvolvimiento y abordaje de conceptos como el
de seguridad alimenticia y nutricional y soberanía
alimentaria, los cuales son dinámicos en la medida en que
cambian con el tiempo y se ajustan según las circunstancias
históricas, ambientales, económicas, políticas y culturales.
En las últimas décadas se ha incluido el componente
nutricional, todo ello enmarcado en los derechos humanos,
especialmente el derecho a la alimentación.
Por un lado, la Seguridad Alimenticia y Nutricional ha
evolucionado desde sus primeros planteamientos, incorporando
otras necesidades y derechos que deben ser garantizados por el
Estado, desarrollándose a través de los ejes de
disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico del
alimento, calidad e inocuidad. En Colombia la seguridad
alimentaria se acuñó en el CONPES 113-2008, que resalta el
derecho a no padecer hambre.
De otra parte, la Soberanía Alimentaria surge a partir de
movimientos campesinos y ha sido redefinida en múltiples
ocasiones hasta configurarse en la declaración de Nyéléni como
un concepto construido por campesinos, agricultores
familiares, indígenas, jóvenes, consumidores y otros actores.
Esta se relaciona con la autodeterminación de los pueblos, el
logro de los ODS, la limitación del dumping, la producción
sostenible, el respeto a la diversidad y a las culturas, entre
otros factores.
Adicionalmente, la Soberanía Alimentaria se construye sobre
algunos pilares: se centra en los alimentos para los pueblos,
tiene un enfoque de compatibilidad con la naturaleza, da valor
a los proveedores alimentarios, apoya las prácticas
sustentables, promueve el conocimiento y las habilidades,
ejerce un control a nivel local, y localiza los sistemas
alimentarios.
Aunque ambos conceptos son complementarios y se han
desarrollado paralelamente, existe cierta tensión entre ellos
debido a que difieren en las formas en las que conciben los
derechos de la alimentación. Por su parte la Seguridad
Alimenticia y Nutricional se constituye como un derecho
liberal, mientras que la Soberanía alimentaria es un concepto
más político que cuenta con una dimensión cultural fuerte.
Dicha circunstancia permite que en torno a estas nociones
surjan situaciones paradójicas -influenciadas a su vez por los
modelos de desarrollo planteados desde diferentes
perspectivas-, que conllevan a plantearse una serie de
cuestionamientos sobre ¿Cómo se produce?, ¿Dónde se produce?,
¿Para quién se produce?, ¿Para quién se producen alimentos
sanos?, ¿Qué tipo de tecnología se necesita?; estos
interrogantes aluden entonces al ejercicio de asumir el rol de
ciudadano mediante un consumo responsable y diverso;
recordando que alimentarse va más allá : “Alimentarse es un
acto cultural, que comunica a los individuos, cargado de
emotividad”. "
Sesión 3: Retos y desafíos de la agricultura del siglo XXI - Carlos Arturo Gonzáles, Germán Afanador Tellez, Óscar Fernando Ospina - Octubre 19 de 2021

La manera en la que hoy se desarrolla la agricultura en
Colombia está significativamente influenciada por factores
sociales, económicos y ambientales; además de prototipos de
modelos provenientes de los paradigmas de la revolución verde
y las revoluciones industriales, trayendo consigo una serie de
retos y desafíos para la misma. Resulta necesario situar al
país en diversos contextos que determinan la forma en la que
se desenvuelve su modelo agrario en el siglo XXI. Uno de los
puntos más importantes es el uso y distribución del suelo, en
donde se evidencia que las mejores tierras son zonas de
latifundio, concentradas en pocas manos y dedicadas a pastos,
lo que ha traído dinámicas de violencia al país y ha dado paso
a la marginación del proceso de paz por parte del sector
ganadero, yendo en detrimento del desarrollo rural que se
evidencia en el bajo nivel educativo y en los bajos ingresos
de la población, los cuales impiden contribuir a la demanda
agregada y por tanto se da una baja tasa de extracción, es
decir, no hay un consumo per cápita de carne
representativo.
Partiendo de este contexto, se proyectan retos y oportunidades
para la agricultura reconociendo que se tiene un gran
potencial en la producción de alimentos que permita consolidar
las ventajas competitivas. Entre los desafíos se encuentran:
responder sosteniblemente desde la agricultura a la demanda de
recursos de buena calidad para una población global creciente;
tomar acciones razonables para contrarrestar la pérdida de
tierra arable, la contaminación ambiental, el cambio climático
y la declinación de fuentes de agua, e introducir la cultura
del uso de computadoras, software e internet a la familia
rural y su qué hacer.
Es fundamental mantener una visión sistémica asociada al
desarrollo de actividades de innovación (proceso, producto,
contexto) sobre la producción de cultivos y agricultura animal
basada en modelos conceptuales asociados a sistemas de
alimentación que incluyan esquemas de calidad total y su
relación con los consumidores, de tal forma que se logre la
integración con el conocimiento clásico de las ciencias
biológicas, económicas, sociales y ambientales. De este modo,
se requiere de la investigación, innovación y desarrollo para
generar soluciones y plantear estrategias a partir de
diferentes disciplinas, integrando información para la toma de
decisiones, todo ello en pro de superar los desafíos.
Algunas herramientas alternativas para introducir la cultura
de la tecnología a la ruralidad a partir de las tecnologías
4.0, son los focos de desarrollo relacionados con la
automatización de procesos, el internet de las cosas y los
algoritmos de procesamiento de datos y de análisis de imagen;
los cuales a su vez, incorporan elementos de la inteligencia
artificial, el Big Data y la georreferenciación.
Todo lo anterior, siguiendo la premisa de “pensar globalmente
y operar localmente”."
Sesión 4: Los alimentos y el consumidor en el siglo XXI - Sandra Vásquez, Amanda Díaz, Carla Portillo - Octubre 26 de 2021

El siglo XXI se ha visto marcado por cambios acelerados
en los hábitos alimenticios, en los que el consumidor ha
empezado a considerar cómo alimentarse de forma que beneficie
su salud, además, demanda conocer el origen del producto y a
través de qué prácticas y procesos ha sido transformado.
También es importante garantizar el bienestar de los animales
y una reducción del impacto ambiental que ha costado producir
ese alimento. De esta manera, la industria de productos
lácteos y cárnicos se enfrenta al desafío de satisfacer las
demandas de un consumidor exigente, cambiante e incluso
contradictorio que ya no solamente pone su atención sobre el
producto per sé, sino que también lo hace en las formas en el
que este ha sido producido, las facilidades de su distribución
(ej: las compras on-line) y consumo (ej: productos listos), el
valor agregado que tiene, los potenciales beneficios para su
salud y sobretodo, busca que aquello que consume le genere
experiencias.
Actualmente se hace evidente el vínculo que existe entre la
alimentación y la salud el cual ha sido reafirmado por la
pandemia causada por el SARS-CoV-2. A raíz de esto se ha
desarrollado un mayor interés por parte de la sociedad por
encontrar alimentos que generen beneficios adicionales a la
salud. Una alternativa que ha tomado relevancia y de la cual
se ha investigado de manera creciente en los últimos años
consiste en los alimentos funcionales, que son aquellos que en
apariencia física son semejantes a los alimentos
convencionales y son consumidos como parte de la dieta diaria
pero adicionalmente son capaces de producir efectos
metabólicos o fisiológicos útiles en el mantenimiento de una
buena salud física y mental, en la reducción del riesgo de
enfermedades crónico degenerativas, además de sus funciones
nutricionales básicas. (Innofood, 2020) estos podrían
contribuir a conformar una dieta completa, suficiente,
adecuada, diversificada e inocua, que prevenga enfermedades
asociadas a ingesta deficiente o excesiva de energía y
nutrientes. Para ello, se deben superar desafíos relacionados
con el diseño de procesos en el desarrollo de alimentos, el
uso de tecnologías emergentes, la generación de la evidencia
científica que soporte su funcionalidad, innovación en
desarrollo de alimentos, aprovechamiento de recursos naturales
propios
En cuanto a la industria láctea, es importante ubicar esta
cadena en el contexto de un sector proveedor de empleo, del
cual viven aproximadamente 500.000 familias, con diferentes
formas de producción distribuidas en la geografía colombiana,
en donde la mayoría de esta se concentra en microempresas,
cuyo producto principal se considera como “súper alimento”,
con un consumo per cápita que se mantiene alrededor de los 148
Litros. Aunque se evidencian potencialidades significativas,
también es posible reconocer retos ineludibles como la
trazabilidad, el movimiento de productos frescos, el sabor, la
sustentabilidad y la generación de nuevos productos, entre
ellos lácteos funcionales.
Finalmente, la industria cárnica se ve enfrentada a diversos
retos relacionados con el tipo de producto que busca el
consumidor, que sea saludable, seguro y sostenible; también,
existe el desafío de las carnes de laboratorio y los consumos
veganos, vegetarianos o flexitarianos. Ante estos cambios la
industria debe adaptarse y no negarse a las nuevas opciones de
consumo, sino, por el contrario reforzar la sostenibilidad y
la ética, el valor agregado, la comunicación con el
consumidor, buscando el beneficio humanitario junto a la
automatización de procesos y generando productos mínimamente
procesados utilizando eficientemente los subproductos.
El principal reto es “recorrer el camino juntos y coordinados
como cadena de valor”."
Sesión 5: Retos y oportunidades de la producción campesina - Fabio Pachón, Laura Cortés, Diego Mauricio Turmequé - Noviembre 2 de 2021

La situación del campesinado y la agricultura campesina
en Colombia, debe enmarcarse en un contexto económico, social
y político, en el que influyen significativamente algunos
factores como la distribución de la tierra que se acerca a la
plena desigualdad según lo evidenciado por el coeficiente Gini
de 0.86; la instauración de políticas neoliberales con un
enfoque netamente tecnocrático; una prevalencia importante de
la pobreza en la ruralidad; un sistema agroalimentario
centrado en las grandes industrias, en el cual los alimentos
se transportan por largas distancias; un conflicto armado
persistente y una degradación ambiental imperante. Las ideas
que acompañan este modelo de desarrollo, permitieron dar paso
a una visión convencional de la economía campesina, que
plantea que es necesario mejorarla, a través de tecnologías,
uso de semillas mejoradas y la intensificación de la
producción para así lograr una mayor productividad. Por todos
los aspectos mencionados anteriormente, se considera que no se
ha entendido la lógica de la economía campesina; ya que no es
necesariamente acumulativa, sino más de supervivencia. Es
necesario que tanto los retos como las oportunidades estén
enfocados en la institucionalidad del país, en el Estado
colombiano, en las políticas públicas que se proponen y en los
funcionarios de las instituciones y no en el mismo
campesinado.
Nosotros como sociedad, al tener el rol de consumidores,
debemos ejercer un papel fundamental en la creación de
condiciones para la agricultura campesina. Partiendo de la
premisa que "Alimentarse es un acto político". Entonces, se
hace necesario plantear diferentes opciones de desarrollo
fuera de la visión convencional.
Algunas alternativas para promover el desarrollo rural se
centran en la “recampesinización” como la lucha por la
autonomía y subsistencia de las familias agrícolas dentro del
contexto de privación, y la transformación positiva de los
territorios para fortalecer los medios de vida existentes en
lugar de crear nuevas necesidades por satisfacer. Además, la
implementación de nuevas estrategias como las Zonas de Reserva
Campesina, la agroecología y los circuitos cortos de
comercialización permiten estabilizar la economía campesina y
crear relaciones de proximidad, solidaridad y producción
colectiva con el pequeño productor que acerquen a la sociedad
cada vez más a comprender la cuestión agraria en Colombia, el
proceso de paz, el sistema económico-político y el cambio
climático para generar herramientas, técnicas y tecnológicas
sustentables, que guíen la transición hacia una reforma rural
integral que ponga de base la agricultura para la seguridad y
soberanía alimentaria, a partir de las condiciones sociales,
culturales, políticas, la educación popular y la participación
de los territorios rurales.
“Las alternativas de producción no son solamente
económicas, su potencial emancipador y sus perspectivas de
éxito dependen de la integración que logren los procesos de
transformación económica con los procesos culturales,
sociales y políticos” - Sousa Santos, 2002"
Sesión 6: Los sistemas alimentarios en el marco de la producción rural - Alejandro Cotes, Miguel Albarracín, Miguel Laverde - Noviembre 9 de 2021

Para entender los sistemas alimentarios en el marco de
la producción rural es necesario vislumbrar la evolución misma
del ser humano y de la mano de esta, la evolución de la
agricultura. En los tiempos primitivos, la naturaleza nómada
del hombre se basaba en la caza y en la extracción para
conseguir alimento. Sin embargo, una vez el hombre logra tener
poder sobre la germinación de las plantas, la extracción pasa
a un segundo plano, dando lugar al establecimiento de la
agricultura, entendiendo esta como el conjunto de actividades
desarrolladas en las zonas rurales (involucrando la cría de
animales y el desarrollo de cultivos), esto le permitió
conseguir cierta estabilidad alimentaria, además posibilitó su
desenvolvimiento en otras actividades diferentes a la
agricultura.
A lo largo de esta evolución, un conjunto de causas como el
aumento de la renta per cápita, el incremento de la población
urbana, una mayor participación de las mujeres en el mercado
laboral y un cambio en los hábitos de consumo, convergen en el
proceso de industrialización en donde toma un papel
fundamental la transformación de los productos agrícolas y la
importancia del consumidor, así mismo, la comercialización da
un giro hacia el autoservicio, permitiendo la integración de
las grandes cadenas de distribución que diversifican su
oferta. Todo esto vino acompañado de eventos históricos
determinantes para el desarrollo de los sistemas
agroalimentarios como la revolución industrial, la revolución
verde, el auge de la biotecnología, los transgénicos y los
agroquímicos.
En esta misma línea de evolución y bajo un enfoque de cadena
se desarrolla el concepto de “agribusiness” como el conjunto
de operaciones asociadas a la producción y distribución en
unidades agropecuarias, así como las acciones de
almacenamiento, procesamiento y distribución de productos y
derivados (Davis y Goldberg, 1957), que se coordina mediante
fuerzas complejas y evolutivas espontáneas. De esta manera, se
reafirma al consumidor como dinamizador de esa estructura
básica de cadena que inicia desde la provisión de materias
primas e involucra flujos de recursos materiales, humanos y de
capital financiero.
Todas estas dinámicas conllevaron cambios demográficos,
económicos y culturales, dentro de los que se encuentran la
generación de excedentes más allá de las actividades con
objetivo meramente de autoconsumo, una mayor dependencia de
bienes y servicios de importación y una tendencia hacia la
especialización de la economía.
Como respuesta a estas consecuencias globales se han
desarrollado diversas dinámicas que aportan a la evolución de
la agricultura de una forma sostenible. Una de ellas es la
contribución de los recursos zoogenéticos a la sostenibilidad
de un sistema de producción campesino de cerdo criollo Congo
en Suratá, Santander. Otra alternativa es Megaleche, un
programa de la empresa COA S.A.S que mejora la producción
láctea y la calidad de la leche en las fincas, aumentando la
productividad de los pequeños y medianos productores y dando
como resultado mayores ganancias.
Una vez dibujado este panorama, es posible plantear la
necesidad de fortalecer los sistemas alimentarios colombianos,
especialmente los campesinos, mediante el acceso a tierras,
créditos, recursos para la ciencia, tecnología e innovación,
mayor conocimiento, más valoración por parte de la sociedad,
la búsqueda de cooperación y aliados para la consecución de
soluciones integrales. Todo ello recordando que
“los sistemas agroalimentarios deben reconocer saberes y
sabores al estar fuertemente ligados a la cultura sobre cómo
producimos y consumimos”."
Sesión 7: Repensando la producción agraria: desde la revolución verde hasta las nuevas formas de producción rural - Germán Afanador, Gisela Paredes y Jairo Gonzalez - Noviembre 16 de 2021

La agricultura ha tenido un crecimiento importante y
rápido en las últimas cuatro décadas, debido a la revolución
verde que permitió este incremento en torno a la
productividad, resultado de la cooperación sectorial, la
integración de la investigación, la educación y la extensión,
así como de la introducción de variedades mejoradas, todo ello
basado en la ciencia fundamental aplicada. Sin embargo, este
paradigma trajo consigo efectos adversos por el uso intensivo
de fertilizantes y pesticidas, la alta irrigación y la
intensificación del monocultivo, conllevando así a la
degradación ambiental por una producción no sostenible.
Partiendo de esto se comienzan a generar innovaciones, puesto
que la innovación siempre ha sido un punto crítico en la
agricultura, esto implica la participación de múltiples
actores e instituciones que contribuyen al desarrollo de
nuevas tecnologías, habilidades, competencias y su
regulación.
Esta intersectorialidad y multiescalaridad no es ajena al
desarrollo sostenible, no obstante, en este concepto se
contemplan diferentes dimensiones como la prosperidad
económica, la justicia social y la calidad ambiental,
alejándose así de la estructuración fijada netamente alrededor
del componente económico y de carácter lineal que ofrecía la
visión de la revolución verde. Se requiere entonces de un
enfoque integral desde la transdisciplinariedad involucrando
las interacciones entre el ambiente, la ciencia y sus
políticas asociadas para las nuevas formas de producción
rural, en donde la innovación como reguladora de estas se
configura a partir de la agricultura del emprendimiento basada
en las demandas del mercado.
Para el caso de Colombia, es necesario ubicar al país en un
contexto de una nación multiétnica y pluricultural, con una
amplia biodiversidad; además del conflicto armado y la enorme
desigualdad, o inmersos en ellos, existen conflictos
socioambientales, políticos, territoriales y de tenencia de la
tierra, en donde el territorio rural cumple un papel
multifuncional más allá de lo agropecuario, que debe ser
considerado para su planificación y ordenamiento apuntando a
ser integral, incluyente y sostenible. Por medio de
alternativas como los sistemas productivos para la
conservación, los sistemas alimentarios sostenibles, la
agroecología, los sistemas alimentarios sostenibles, los
territorios socioecológicamente resilientes, entre otros.
Por lo tanto, se deben fomentar modelos de producción
sostenibles en clave con el desarrollo indígena y campesino,
innovar con estrategia complejas e investigar cosas que sean
realmente útiles para las poblaciones vulnerables articulando
la academia con la realidad social del país, sin olvidar
“tener el corazón y el amor por el territorio, y como
colombianos hacer un territorio integral, incluyente y
sostenible ambientalmente, porque tú y yo somos por
naturaleza parte de la naturaleza.”."
Sesión 8: Entendiendo la sostenibilidad en la producción agraria - Alvaro Ocampo y Clarita Bustamante - Noviembre 23 de 2021

Para entender la sostenibilidad desde la producción
agraria es importante hacerse una serie de cuestionamientos
alrededor de los alimentos, ubicando estos como un punto
determinante en la acción del ser humano, que involucra a
todos y sobre el cual hay toda una actitud cultural; de esta
manera es relevante preguntarse ¿quién produce y a quién
beneficia? ¿cómo y dónde se produce? ¿tienen calidad,
inocuidad y capacidad nutraceutica? Estos interrogantes
conducen a tomar una decisión de responsabilidad por parte de
los individuos de la sociedad para conservar y enriquecer la
vida de quien consume y quien produce.
Entonces es importante tener una visión integral a partir de
la sostenibilidad que involucra aspectos relacionados con lo
humano y lo social, lo político, lo ambiental y lo
económico-administrativo. Para ello es necesario explorar
nuevas opciones, la integración de los subsistemas
fundamentada en la complementariedad de los componentes y la
articulación de los flujos energéticos para mejorar la
eficiencia y construir rutas de autonomía.
El desarrollo sostenible, así como los alimentos, es ahora es
una preocupación común, un objetivo común, que demanda tareas
y esfuerzos comunes de toda la sociedad colombiana, buscando
satisfacer las necesidades actuales y futuras, generando
bienestar multidimensional bajo un compromiso con la reforma
social a gran escala basado en igualdad, equidad y fraternidad
o el apoyo mutuo como factor de la evolución y no de la
competencia; de este modo, requiere construcción colectiva de
una cultura. En este mismo sentido, al ser un modelo de
desarrollo es importante plantearse si es viable dentro del
capitalismo actual, puesto que algunas premisas en las que se
fundamenta no son compatibles con este. Por ejemplo, la
desigualdad y la inequidad son constantes características del
capitalismo yendo en contravía de lo propuesto en el
desarrollo sostenible.
La sostenibilidad también es una expresión que emerge del
concepto de paisaje en el cual se desarrollan actividades y
relaciones internas, donde los retos de su gestión son
específicos; sin embargo, es fundamental entender que los
principios de la sostenibilidad no obedecen a la especificidad
sino a la integralidad, comprendiendo la multifuncionalidad,
el bienestar y la productividad, a través de la
multidisciplinariedad entendiendo que su esencia va más allá
de la simple implementación de un paquete tecnológico.
En consecuencia, es importante actuar para hacer la
diferencia, teniendo en cuenta que
“los alimentos implican una decisión hacia lograr la
sostenibilidad desde una postura ética donde estamos
todos”."
Sesión 9: El paisaje agrario como pilar de un modelo de desarrollo rural integral. - Brigitte Baptiste, Yesid Aranda, Daniel Aguilar y Visnu Posada - Noviembre 30 de 2021

El paisaje rural debe ser entendido desde una
perspectiva multifuncional y polisémica, pues este no se
restringe solamente al espacio, sino que sobre él se
construyen diversas dinámicas en las que existe una
configuración de lo social; adicionalmente, las actividades
que allí se desarrollan pueden ser de diferentes tipos como
las agropecuarias, las agroindustriales, las extractivas,
entre otras. La consecuencia de lo que ocurre con el paisaje
rural a partir de la intervención del ser humano es que lo
rural ha sido constantemente producido, reproducido y
transformado, configurando así un espacio de orden territorial
y un medio de producción. Este territorio se constituye por
una base de recursos y unos actores inmersos en él que se
apropian de estos recursos a través de prácticas y
actividades, llevando a cabo un proceso de territorialización
y ejerciendo su territorialidad, a la vez que construyen su
identidad. La ordenación de este territorio comprende
distintos factores relacionados a los usos para los que es
apto este suelo, no solo desde lo ambiental y climatológico,
sino además desde una perspectiva socioecosistémica y
socioeconómica como la que emplea el SIPRA. Estos distintos
puntos de vista y escalas nutren e integran los elementos
estructurales con los actores funcionales, permitiendo el
desarrollo de las culturas que cimentan el ordenamiento
productivo y hacia las que deben estar enfocadas las políticas
públicas que gestionan y orientan la producción local.
Las actividades agrarias conducen a un tipo de configuración
de los componentes de los ecosistemas dada por la acción del
hombre; de este modo, los paisajes agrarios hacen referencia a
los arreglos productivos que las personas de las distintas
comunidades establecen con el fin de aprovechar los recursos
de su entorno y las condiciones ambientales que caracterizan
sus territorios. Por esto es importante comprender que en cada
territorio se establece una estrategia distinta de
aprovechamiento que se adapte adecuadamente, y que el
resultado de estos modelos va a depender de las circunstancias
socioeconómicas y ecológicas. Actualmente, los modelos
productivos que se han establecido en estos paisajes agrarios
son admirados por la sociedad debido a que muchas veces se
evidencia el valor paisajístico o simplemente se reconoce su
valor patrimonial.
Partiendo de las ideas planteadas anteriormente, hoy en día se
busca establecer sistemas agrarios que persistan a lo largo
del tiempo y que produzcan bienestar (social, económico y
ambiental) para todos los miembros de una comunidad teniendo
en cuenta las características del territorio que conforman.
Así, se debe reconocer que hay unos beneficios que el hombre
obtiene de la naturaleza llamados “servicios ecosistémicos”
que son completamente irremplazables para lograr el bienestar
de las comunidades; dentro de estos servicios ecosistémicos de
los paisajes agrarios encontramos los servicios de regulación
que como su nombre lo indica, se encargan de regular los
procesos ecosistémicos; algunos de estos servicios son: la
regulación hídrica, la regulación de fertilidad del suelo,
regulación de polinización, entre muchos otros que se
consideran fundamentales dentro del paisaje agrario. Es
importante que el hombre tenga en cuenta todos los aspectos
que rodean un sistema productivo para hacer un uso adecuado de
los recursos naturales y servicios ecosistémicos sin llegar a
desequilibrar el ecosistema por una posible
sobreexplotación.
Actualmente, se siguen presentando problemas de
intersectorialidad agraria y ambiental, pero al mismo tiempo
se están planteando estrategias de mejora como la reconversión
agropecuaria, que busca transformar los factores que limitan
la productividad, objetividad y sostenibilidad de los sistemas
de producción y negocios agropecuarios, por lo tanto,
“la conservación de la naturaleza debe entenderse como una
acción positiva -no defensiva- comprometida con la gestión
territorial y poblacional local.”."
Sesión 10: La importancia y la necesidad de políticas públicas en la producción agraria - Olber Ayala y Carlos Ávila - Diciembre 7 de 2021

Las políticas públicas como instrumentos indispensables
son objetivos de tipo colectivo, deseables y necesarios para
la sociedad; buscan mediar acciones y promover participaciones
que involucren de manera justificada el uso de recursos
públicos, la intervención de entidades gubernamentales y la
solución de problemas que actualmente causan insatisfacción a
nivel local, regional y/o nacional.
Bajo un contexto como el de Colombia, existen múltiples
factores que deben ser tenidos en cuenta, sobretodo en algunas
zonas rurales que se han caracterizado por la débil presencia
del estado; el desarrollo de un conflicto armado duradero y
con efectos considerables sobre la población; la prevalencia
del desplazamiento forzado; situaciones marcadas por la
violencia, las actividades delictivas y el asesinato; la
continua descomposición del tejido social; un significativo
impacto ambiental por la explotación de recursos, la tala y
quema de bosques, la contaminación por el uso intensivo de
químicos; familias con bajos ingresos y finalmente, una
marcada problemática con la tenencia de la tierra de la mano
de los inconvenientes con su formalización. Todo ello hace que
resulte fundamental un enfoque territorial.
Para esto es necesario llevar a cabo un trabajo de
contextualización y caracterización focalizada en el
territorio y sus comunidades objetivo, presentando la
estrategia de implementación de las políticas públicas de
manera que se haga una inclusión de las personas afectadas y
que esta propuesta permita transformar la realidad hacia un
mejor futuro. Para ello algunas herramientas pueden surgir de
elementos como el “Working With People” que involucra a la
comunidad como actor clave a través de 3 componentes: el
político contextual para hacer un análisis del contexto; el
ético social para posicionar a las personas afectadas por la
implementación de la política y el técnico empresarial que
busca solucionar una problemática. Todo esto se recoge en el
aprendizaje social, la interdisciplinariedad, la innovación,
el emprendimiento, la negociación y los valores universales.
En este sentido, el papel de los profesionales es fundamental
para el desarrollo de políticas públicas que se orienten desde
el Estado pero que estén aterrizadas con la realidad de los
territorios, a través de mecanismos eficaces y oportunos de
coordinación interinstitucional que resulten sostenibles en el
tiempo. Para el caso particular del sector agrario se
requieren políticas orientadas hacia el ambiente, el cambio
climático, los TLC, los costos de producción, los salarios de
los trabajadores, la construcción de tejido social, la
satisfacción de las necesidades (fisiológicas, de seguridad,
sociales, de autoestima y de autorrealización), los temas
sanitarios, y el aprovechamiento de las ventajas comparativas
del país.
La evaluación de las políticas públicas es fundamental y es un
reto que se presenta en el país puesto que actualmente es una
debilidad, así como la falta de flexibilidad, los retrasos en
el cumplimiento, el pobre acceso a la información, el poco
poder para convocar y los mínimos recursos de los gobiernos
municipales, los historiales de corrupción de entidades
públicas responsables de implementación de las políticas y el
alto costo por persona en zonas poco pobladas. Esto representa
diferentes retos para la formulación e implementación de
políticas públicas en el sector agrario en Colombia,
principalmente en algunas zonas rurales. Sin embargo, dicha
implementación es fundamental para el desarrollo del campo,
entendiendo que
“El campo es el futuro, es el motor de la economía, es el
ahora.”."
Sesión 11: Agricultura y revolución 4.0: la ciencia de los datos - Francisco Gómez, Rodrigo Gil, Diana Fonseca, y Juan Carlos Perdomo - Diciembre 14 de 2021

La evolución de la agricultura se ha desarrollado en 4
principales etapas: La Agricultura 1.0 que se basaba en el uso
de herramientas simples operadas por fuerza humana y animal;
por su parte, la Agricultura 2.0 estaba caracterizada por el
uso de maquinaria con energías fósiles y el uso de insumos de
síntesis química; en la Agricultura 3.0 predominaron los
programas computacionales para el control de procesos y
finalmente, en la Agricultura 4.0 se hace un uso intensivo de
los datos para generar información que direccione el sistema.
Esta evolución a lo largo del tiempo ha estado marcada por
cambios en períodos cortos de tiempo -también llamados
revoluciones. De este modo, la cuarta revolución industrial
implica el uso de nuevas tecnologías como Big Data, Analytics,
Machine Learning, IoT e Inteligencia Artificial para sacar el
mayor provecho de los datos obtenidos.
Un punto de partida importante para la aplicación de estas
herramientas es su anclaje sobre problemáticas puntuales del
sector agrario; el objetivo es orientarlas hacia una mejor
toma de decisiones, que cuando se trata de sistemas biológicos
implica una complejidad. De este modo, se pueden obtener
distintas observaciones de un fenómeno (datos), que tras su
procesamiento se convierten en información que permite
realizar predicciones con base en la búsqueda de patrones
según el comportamiento de los datos históricos (Analítica
predictiva y descriptiva) y saber de qué manera anticiparse a
los hechos o que aspectos se deben priorizar (Analítica
prescriptiva).
Las decisiones que se toman son guiadas por la sociedad actual
y su demanda al sector agrícola para que la producción de
alimentos tenga una mayor inocuidad y calidad nutricional,
minimice el impacto ambiental y aumente la eficiencia en el
uso de energía y agua. Para esto es importante que el
agricultor muestre y comparta sus experiencias, para que a
partir de ellas se puedan generar nuevos conocimientos que
nutran la investigación y los futuros desarrollos de la
humanidad.
Estas tecnologías han permitido su aprovechamiento en diversas
situaciones que competen al sector agropecuario, tal es el
caso del seguimiento que se hace a algunas enfermedades de
importancia sanitaria en Colombia como la Fiebre Aftosa, la
Peste Porcina Clásica y la Peste Porcina Africana, con el
objetivo de idear estrategias de prevención y control. Otro
ejemplo es la caracterización de pastos y enfermedades de
plantas que ha sido llevada a cabo a partir de su morfología
foliar. Empresas como ESRI lo demuestran al aplicar modelos de
deforestación entre los límites de Parques Nacionales
Naturales según los cambios en la cobertura, haciendo uso de
datos captados por sensores remotos.
Sin embargo, las limitantes para la implementación de estas
tecnologías no se queda atrás, entre ellas se encuentran la
necesidad de altas inversiones, la poca confianza que existe
en el medio para con la academia colombiana, la falta de
conectividad o el difícil acceso al internet en algunas zonas
del país, el manejo de diferentes flujos de trabajo en vez de
uno, la resistencia desde ciertos actores para su aplicación,
fundamentada principalmente en el miedo al cambio y/o a la
sustitución de la labor humana, entre otros. Dentro de todo
ello un punto importante que no hay que perder de vista
consiste en que resulta oportuno entender, conocer y manejar
las diferentes herramientas, modelos y sistemas que surgen en
el contexto de la industria 4.0 para controlar el posible
sesgo algorítmico, puesto que esto va a influir en la toma de
decisiones y por tanto en lo que suceda con la gente; ejemplo
de ello es la asignación de recursos como subsidios. Bajo esta
premisa, a su vez se busca trabajar desde la ética.
“Las dificultades no limitan sino que generan retos para
responder de manera más acertada y oportuna.”."
Sesión 12: Mitos y realidades de la producción animal: ¿Por qué cambiar nuestras formas de producción? - Enrique Murgueitio, América Melo y Germán Serrano - Enero 11 de 2022

El sector ganadero en Colombia se caracteriza por las
actividades cárnica y láctea, en donde la primera es
protagonizada por el mediano y gran productor, mientras que la
segunda es propia del pequeño productor, enmarcada en una
economía familiar de alto impacto social que maneja su mano de
obra a partir de este mismo núcleo, y que así mismo se auto
sostienen basándose en sus producciones. Colombia, a pesar de
tener un inventario ganadero significativo que se posiciona
entre los primeros del mundo, alrededor del onceavo lugar, en
realidad no demuestra buenos indicadores, aquellos como
natalidad y productividad dejan mucho que desear, demostrando
así que no se trata de una actividad productiva, ni eficiente,
ni rentable. La ocupación del territorio en cuanto a carga
animal no es la mejor, ya que no se alcanza a tener una cabeza
de ganado por hectárea. Adicionalmente, un detonante de
problemas es el conflicto de la tenencia de tierras en el
país. Todo ello hace necesario el desarrollo de una ganadería
sostenible que tenga en cuenta variables de transporte, cadena
de frío, y que estimule y fortalezca cadenas cortas de la
leche buscando cumplir con los atributos de la sostenibilidad.
La ganadería sostenible se mantiene bajo una visión integral
en la que se busca obtener mejoras constantes en calidad,
productividad, rentabilidad y bienestar multidimensional; este
bienestar se plantea desde la conservación de ecosistemas,
generación de servicios ecosistémicos, disminución del impacto
ambiental negativo y finalmente, teniendo en cuenta la
adaptación al cambio climático para satisfacer las necesidades
presentes de los ganaderos y de la sociedad en general sin
comprometer la satisfacción de necesidades de las generaciones
futuras. Los cambios en las formas de producción animal van
dirigidas a objetivos sostenibles; esto quiere decir, que se
buscan sistemas productivos que sean eficientes, competitivos,
rentables, socialmente inclusivos y responsables con el medio
ambiente. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente, es la
iniciativa que se plantea desde la Mesa de Ganadería
Sostenible en Colombia ya que busca promover la producción y
consumo tanto de leche como de carne bajo una categoría
específica de sostenibilidad.
La importancia de generar cambios desde las formas de
producción parte de establecer un nuevo enfoque en los
territorios; de este modo, bajo una visión de paisaje, se
entienden los territorios como unidades estructurales,
funcionales y temporales de un espacio geográfico específico
con el fin de instaurar diferencias entre cada uno de ellos de
acuerdo a las interacciones complejas de los factores
socio-ecológicos que los conforman. De este modo, se plantean
distintos principios claves para lograr la gestión adecuada de
los paisajes ganaderos hacia la sostenibilidad (gestión de
recursos, planeación de escenarios, capacidad de adaptación,
etc) que se distribuyen en las fases analíticas y
transicionales de este desarrollo.
Finalmente, como parte de este mismo enfoque de
sostenibilidad, se han establecido soluciones basadas en la
naturaleza ya que son intervenciones basadas en la
conservación, gestión sostenible y restauración de ecosistemas
con el fin de abordar desafíos sociales de manera efectiva y
adaptativa que representen bienestar para el ser humano y la
biodiversidad. Algunos ejemplos que se plantean dentro de este
mismo contexto, es la implementación de sistemas
silvopastoriles ya que han demostrado ofrecer múltiples
beneficios al ser humano de una manera más sostenible siempre
que se establezcan con las condiciones adecuadas, evaluando
previamente las particularidades del territorio y llevando un
monitoreo continuo; otra alternativa es hacer uso de las razas
criollas de Colombia y sus cruzamientos para movilizar
indicadores al mismo tiempo que se crea confianza en el
consumidor acerca de estas razas y su producción. Además de
esto, la agroecología es una disciplina que ha tomado una gran
importancia en los últimos años ya que logra sintetizar y
aplicar los conocimientos de distintas áreas desde una óptica
holística y sistémica para llevar a aplicar estrategias
adecuadas en el diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas
sustentables.
“La ganadería sostenible es inspiradora de vida digna y
plena”.
Sesión 13: Mitos y realidades de la producción animal: Cambios en la forma de consumo - Claudia Angarita, Jaie Clvijo, Liliana Galindo y Cesar Pinzón - Enero 18 de 2022

Entre el esquema de una alimentación saludable debe
considerarse una selección correcta del alimento, de manera
que esta resulte completa, equilibrada, suficiente y adecuada;
esto en términos de que los nutrientes se encuentren en una
proporción apropiada, se cuente con una disponibilidad y
acceso suficientes y se dedique el tiempo necesario para su
consumo, de la mano de generar una sensación placentera. A
partir de esta premisa surge la idea de que no hay alimento
malo sino que se deben contemplar una serie de factores en
conjunto para responder a una alimentación saludable cuya
percepción depende en gran medida de la cultura, creencias y
conocimientos que tengan los consumidores, estos en ocasiones
pueden ser erróneos al no basarse en evidencia científica y
por tanto, afectar su situación nutricional. Entre los
diferentes tipos de alimentos, las proteínas de origen animal,
especialmente el pollo, pueden contribuir significativamente
con el aporte de proteína digestible, aminoácidos, vitaminas,
minerales, energía, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas y
además genera placer y bienestar por la percepción de su
sabor, textura y olor. De esta manera, se recomienda su
inclusión en las diferentes etapas de la vida y combinada con
actividad física para una alimentación saludable.
Por otra parte, se sabe que en la producción animal de
Colombia hay un sector a destacar; este sector es la
acuicultura, que ha tenido en los últimos años un aumento
significativo en la producción de pescado y en la exportación
del mismo. Este crecimiento se debe al avance técnico y
profesional dentro de las diferentes cadenas productivas que
se encuentran dentro del sector acuícola y esto se ha visto
reflejado en el posicionamiento que tiene el país actualmente
en la exportación de pescado a EE. UU. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que para seguir avanzando en las distintas
áreas productivas, se debe hacer un reconocimiento del sector
y abarcar las diferentes problemáticas que se presentan, como
lo es el impacto de las explotaciones informales para los
pequeños productores o las fallas en la cadena de frío del
producto. A pesar de ello, gracias a las mejoras tecnológicas,
todos estos factores han ido mejorando a lo largo del tiempo
para conseguir una mejor calidad de los productos y una mayor
diversificación bajo los principios de sustentabilidad dentro
de la frontera agrícola, gracias a un trabajo articulado que
permite aprender de todos los sectores de producción de
proteína animal en el país.
Teniendo en cuenta las oportunidades socioeconómicas rurales y
de producción sostenible que se están desarrollando en
Colombia y en el mundo, es importante considerar un futuro en
donde la población humana cada vez demandará más alimentos,
generando la oportunidad de producir fuentes de origen animal
para nutrir a las generaciones y aprovechar las condiciones
climáticas de nuestro país de trópico, que permiten convertir
la fibra en diversas formas de proteína como elemento clave de
la dieta humana. En el sentido del desarrollo sostenible deben
articularse elementos como el óptimo bienestar animal, la
eficiente economía de los sistemas de producción, el manejo
ambiental correcto y las dinámicas sociales que hacen de los
sistemas pecuarios una base laboral para muchos de los
campesinos colombianos, siempre intercambiando conocimientos y
creando lazos de asociatividad entre los distintos gremios.
A través del tiempo ha sido importante llegar a los
consumidores con estrategias de mercadeo de forma que se
incentive la compra de los productos de origen animal. Estas
estrategias cambian con el tiempo al cambiar las preferencias
e ideales sociales, y han demostrado que hacer que las
personas se sientan identificadas con sus regiones o sus
vivencias como humanos promueve la adquisición de los
productos clave para el desarrollo del sector pecuario en el
país. Entendiendo la complejidad de este sector, es importante
visualizar dichas estrategias de marketing como esenciales
para entender las demandas del consumidor, responder a ellas,
construir y generar una imagen de calidad y apetitosidad que
permita relacionar los productos con su versatilidad, la
nutrición saludable, la cotidianidad y “lo nuestro”."

Presentación de la Cátedra de Sede José Celestino Mutis
El Consejo de Sede, en su sesión del día 19 de octubre de 2007, consideró conveniente crear la cátedra “José Celestino Mutis” llamada así en conmemoración del bicentenario del fallecimiento del pionero de las ciencias modernas en nuestro país, gestor de la expedición científica más importante del periodo colonial y formador de la generación protagonista del proceso de independencia de la Nueva Granada.
Objetivos
La cátedra José Celestino Mutis tiene como objetivo principal:
- Crear un espacio para la reflexión y la discusión sobre la Ciencia y la tecnología como factores fundamentales en el desarrollo del país
Para garantizar su excelencia cada semestre, el Consejo de la Sede de Bogotá estudia y selecciona entre los cursos postulados por las distintas facultades, el que representará a la Universidad en la Cátedra José Celestino Mutis
Acuerdo 0017 de 2007 del Consejo de SedeIr a: Biografía de José Celestino Mutis